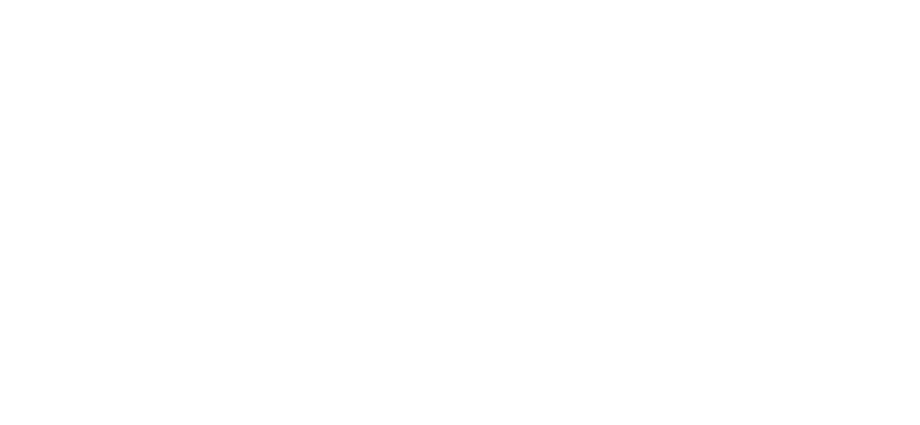La labor del docente no es simplemente una actividad técnica, que puede repetirse una y otra vez sin apenas reflexión, ni una acción privada de comunicación y de contacto social. Exige, por el contrario, una estrecha y confiada relación personal entre el docente y los estudiantes, que no puede desarrollarse de forma satisfactoria sin la conciencia por parte de los docentes de los objetivos que se pretenden alcanzar. No hay que olvidar que la enseñanza supone una interacción positiva entre un docente y un grupo de estudiantes que no es ni voluntaria ni libremente elegida, como podría ser la que se establece entre un grupo de amigos.
La labor del docente no es simplemente una actividad técnica, que puede repetirse una y otra vez sin apenas reflexión, ni una acción privada de comunicación y de contacto social. Exige, por el contrario, una estrecha y confiada relación personal entre el docente y los estudiantes, que no puede desarrollarse de forma satisfactoria sin la conciencia por parte de los docentes de los objetivos que se pretenden alcanzar. No hay que olvidar que la enseñanza supone una interacción positiva entre un docente y un grupo de estudiantes que no es ni voluntaria ni libremente elegida, como podría ser la que se establece entre un grupo de amigos.
El valor de la actividad docente es que esa relación asignada, expresión de las obligaciones de los docentes y de los estudiantes, se convierta en una relación constructiva, en la que la actitud, la confianza, el afecto y el respeto mutuo constituyan sus elementos constitutivos. Pero, además, esta relación ha de mantenerse con los mismos estudiantes durante un cierto tiempo solamente, al menos con la intensidad requerida para el ejercicio directo de la enseñanza. Una relación que no debe vivirse de forma preferente con unos en contraposición con otros, sino que ha de extenderse a todos los estudiantes que forman parte de ese grupo, a los capaces y a los menos capaces, a los tranquilos y a los conflictivos, a los interesados y a los desinteresados, a los que colaboran y manifiestan aprecio y a aquellos que son distantes.
Mantener la misma actitud a lo largo de los años es una tarea complicada, con un gran desgaste personal por la implicación vital que exige, por las características de las relaciones que establece y por las funciones que desarrolla.
Hay que tener en cuenta, además, como perciben los docentes año tras año, que mientras ellos avanzan en la vida, sus estudiantes regresan cada curso a la edad inicial. Pero los estudiantes no son sólo más jóvenes que él cada año, sino que además son diferentes. No es una diferencia perceptible curso a curso, sino que se manifiesta de década en década, cuando el docente se siente alejado de las inquietudes, del lenguaje, de las diversiones y de la forma de vida de las nuevas generaciones e incluso de la forma de vida de sus familias. Las dinámicas vitales de los docentes y de sus estudiantes discurren por caminos divergentes: mientras que los primeros acumulan experiencia, madurez, reflexión y un cierto cansancio, los segundos reflejan las características de la sociedad emergente de la que el docente en muchos aspectos ya no se siente partícipe.
Contrariamente de las tensiones de la profesión docente y del desgaste emocional que conlleva, hay muchos docentes que mantienen el buen ánimo y la dedicación continua. Posiblemente no son tanto las gratificaciones de todo tipo que pueden encontrarse en la enseñanza, sino la intuición, en ocasiones reflexionada y consciente, de que enseñar a los otros es una tarea que merece la pena, que conecta con lo más noble del ser humano y nos sitúa, sitúa a los docentes, en el lugar adecuado para promover el bienestar de las nuevas generaciones. De alguna manera esa intuición descubre el carácter moral de la profesión docente y la necesidad de descubrir su valor y su sentido para ejercerla con rigor y vivirla con satisfacción.
La consideración del trabajo docente como una profesión moral adquiere desde esta perspectiva toda su fuerza motivadora y permite comprender cómo el olvido o la falta de cuidado de esta dimensión conduce a la “desmoralización” de los docentes. Ahora bien, de esta afirmación no debe extraerse la conclusión de que el componente moral de la docencia exige solamente que los docentes se apropien y mantengan a lo largo de su vida un conjunto de normas y valores que les orienten en su actividad y les sirvan de referente. Sin duda, el razonamiento y el juicio moral son un componente fundamental del comportamiento ético pero no el único.
También la sensibilidad, la empatía y el afecto ocupan un lugar necesario cuyo olvido o marginación priva a la relación educadora de una de sus dinámicas principales. La moralidad hunde sus raíces en la experiencia afectiva de las personas, por lo que no es posible separar radicalmente la dimensión cognitiva de la dimensión emocional en la actividad moral y, por tanto, en la actividad educadora. Si la profesión docente es una profesión moral, es preciso mantener en ella de forma equilibrada los principios racionales que sustentan un comportamiento ético y los sentimientos y emociones que les otorgan la sensibilidad necesaria para comprender a los otros en su contexto específico.
Desde esta idea, los sentimientos y los afectos no deben ser valorados como una fuente de error, a los que la inteligencia debe enfrentarse para evitar la irracionalidad en los juicios y el desenfoque en las decisiones, sino como un componente necesario que debe de ser educado y tenido en cuenta. La dedicación apasionada a la actividad docente amplía las experiencias emocionales positivas de los docentes.
Este tipo de dedicación suele tener sus raíces en el substrato moral que configura la profesión docente. Emoción y compromiso, vida afectiva y actitud ética, están, por tanto, profundamente relacionados. Los valores asumidos y vividos generan emociones positivas y ayudan poderosamente a afrontar la adversidad y los conflictos; a su vez, la emoción orientada hacia una meta, la pasión intencional, mantiene y refuerza el compromiso y la acción. Razón, emoción y compromiso ético caminan juntos y hay que se ser capaz de aprovechar sus dinámicas convergentes.