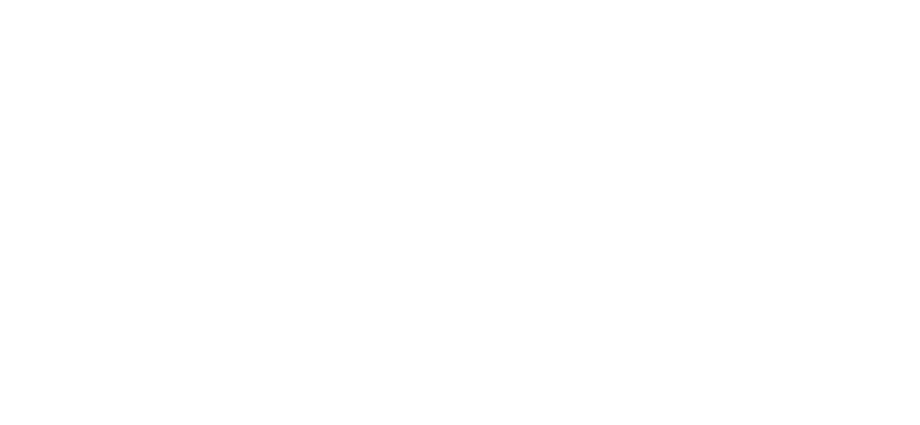Al discutir el tema de la empatía en la docencia, tenemos de hacer referencia a la empatía del docente y a la empatía de los estudiantes. Condicionalmente, de la personalidad del docente, y de su nivel de relación con los estudiantes, depende en gran medida el éxito o fracaso de éstos en los estudios, debemos dedicar parte de nuestra atención a las capacidades emocionales de los docentes.
Al discutir el tema de la empatía en la docencia, tenemos de hacer referencia a la empatía del docente y a la empatía de los estudiantes. Condicionalmente, de la personalidad del docente, y de su nivel de relación con los estudiantes, depende en gran medida el éxito o fracaso de éstos en los estudios, debemos dedicar parte de nuestra atención a las capacidades emocionales de los docentes.
Los estudiantes tienden a estudiar más aquella materia que le transmite un docente con el que fortifican y menos aquellas que son la materia de enseñanza de un docente por el que no sienten nada, en el mejor de los casos, o por el que sienten una cierta antipatía. De ahí que prestemos especial atención al desarrollo de la capacidad empática en la persona del docente. Por una simple razón: porque nadie puede dar lo que no tiene. Cuando una persona adquiere el título universitario que le certifica para ejercer la docencia, no existe ninguna garantía de que esa persona sea apta para desarrollar el trabajo que pretende realizar. Podemos afirmar que su capacidad intelectual está plenamente probada, que está capacitada para transmitir los contenidos propios de la materia en la que ha obtenido su especialización, pero nadie puede asegurar que esa persona posee las capacidades necesarias que le permitan asumir la tarea de educar, de hacer de sus estudiantes seres realizados.
La capacidad empática no tiene nada que ver con la brillantez académica, ni con la capacidad intelectual. Las características de un docente empático no están consignadas en su expediente académico. La docencia es una de las actividades, al menos en el sector público, que no reduce de una entrevista personal, regulada por una empresa y a cargo de un psicólogo que dé fe de que la persona encuestada reúne los requisitos que se precisan para el trabajo que pretender desempeñar. La docencia es un trabajo cuya materia prima son seres humanos en edades muy tempranas; su finalidad es formar a los hombres del mañana; hacer de ellos personas realizadas, creativas y entusiastas, capaces de ganarse la vida en el futuro, de insertarse en la sociedad de forma efectiva y de contribuir a su evolución en busca de mejoras. Y, sin embargo, nada de esto parece preocupar a los principales responsables de la educación.
Delors (1996) señala cuatro principios que deberán regir la educación en el siglo XXI: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos .De ello se desprende que no sólo es función del docente poseer competencias pedagógicas suficientes que le faciliten el poder contribuir con éxito al desarrollo intelectual de sus estudiantes sino que deberá poseer, además, una serie de capacidades humanas que le posibiliten contribuir al desarrollo completo de la personalidad de estos. Aprender a ser supone desarrollar una serie de capacidades propias de la inteligencia intrapersonal. Aprender a vivir juntos significa, desarrollar las capacidades propias de la inteligencia interpersonal, y de formas muy concreta la empatía. Luego el desarrollo de la inteligencia emocional está presente en los programas educativos y es función del docente el contribuir a su desarrollo, utilizando como herramienta para ello los contenidos de su materia de enseñanza.
La realidad es que el docente no ha recibido una formación específica que le permita ser efectivo en su puesto de trabajo. Y, además, vivir bien las situaciones del día a día en el aula. Nadie le ha dicho que se espera de él, tampoco nadie le ha dicho que debe utilizar su materia de enseñanza para la tarea de educar. Nadie le ha dicho que su importancia reside en ser docente de tal o cual materia. Nadie le ha dicho que su valor está en ser educador. Y posiblemente caer en la cuenta de ello le llevará un puñado de años, con el soporte acumulado de horas robadas al sueño, estados emocionales bajos, reducción de la autoestima, etc.
Un docente que no posea un alto grado de empatía, que haya olvidado por completo su niñez, difícilmente será capaz de ponerse en el lugar de sus estudiantes, difícilmente podrá establecer una relación de equilibrio y armonía en el entorno de su aula. Un docente que no sea empático no podrá solucionar de forma eficaz los conflictos de su clase; a menudo no entenderá el comportamiento de sus estudiantes, se sentirá agredido a nivel personal por las actitudes de éstos, adoptará medidas correctivas que, lejos de ser educativas, conducirán a todo lo contrario y, finalmente, se convertirá en un docente “quemado”. Para poder llevar a cabo su trabajo con ilusión y eficacia, el docente deberá desarrollar en sí mismo las capacidades propias de la inteligencia emocional que le facilitarán el saber vivir el día a día con ilusión, el poder ayudar a sus estudiantes a aprender a ser y aprender a vivir juntos, objetivos que figuran en el currículo bajo la nomenclatura de “actitudes”.
El docente debe conocer también los sentimientos de aquellos estudiantes que no tienen ningún interés por aprender, porque tienen otras necesidades más apremiantes que cubrir, porque les falta lo más imprescindible (alimentos, afecto, seguridad familiar, etc.). Y frente a esta realidad poco le preocupan los conocimientos que nos empeñamos en transmitirles. El docente no tiene por qué estar de acuerdo con el comportamiento de esos estudiantes insumisos, pero puede comprender que es muy difícil para ellos tener un comportamiento diferente al que adoptan. El docente debe tener una paciencia de santo y una capacidad sin límites para amar y comprender a todos sus estudiantes por igual.
El docente es un patrón para sus estudiantes, de él aprende lo más importante, las reglas para conducir su vida. Por eso un docente que ame la vida y su trabajo, que tenga una actitud positiva y que tenga un control de sus emociones, estará enseñando al estudiante a adquirir estos mismos comportamientos. Porque sólo con su presencia ya educa. Independientemente de que, además, incluya de forma reglada en la enseñanza de su materia el desarrollo de las actitudes que figuran en el currículo y que son el desarrollo de sus capacidades emocionales.