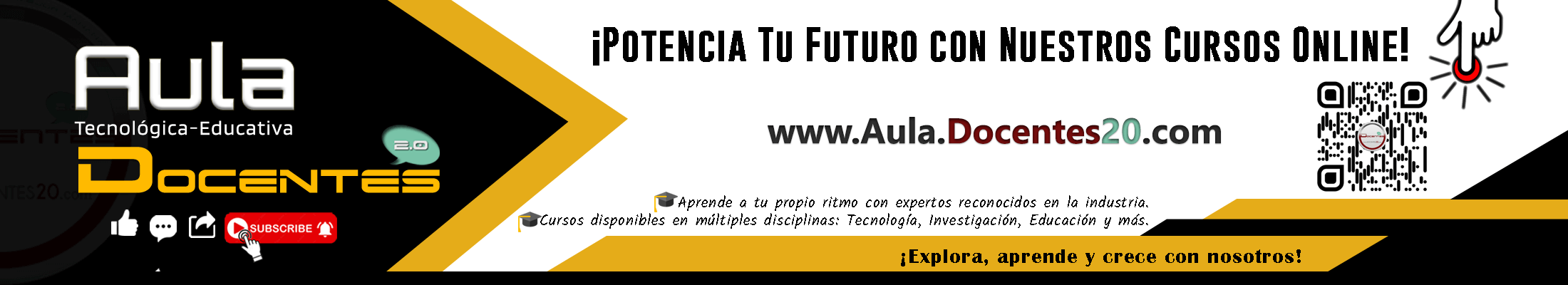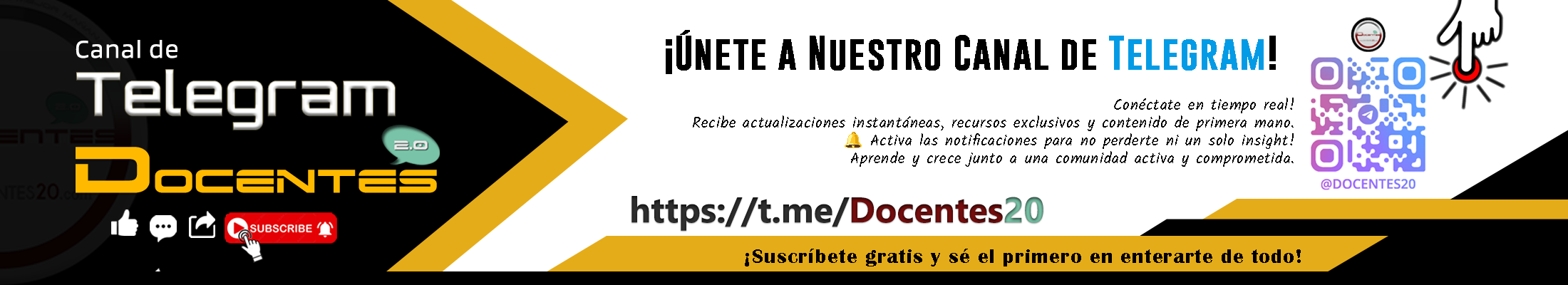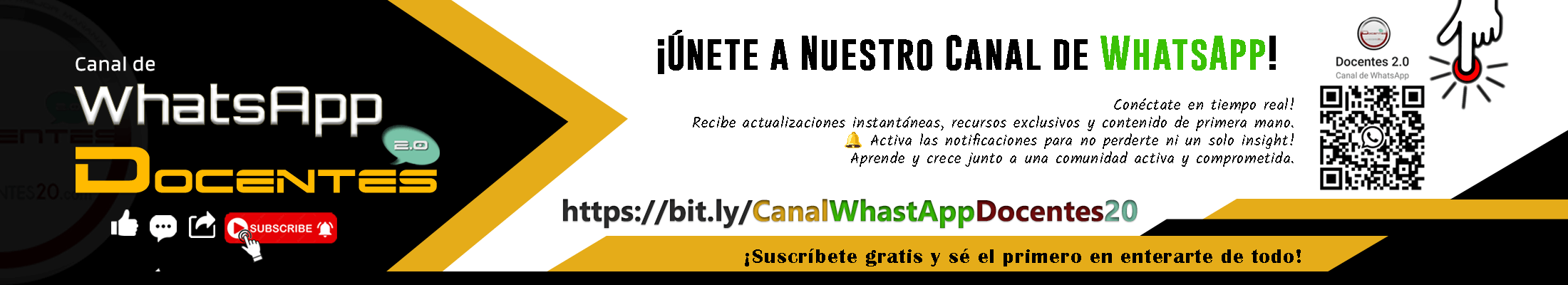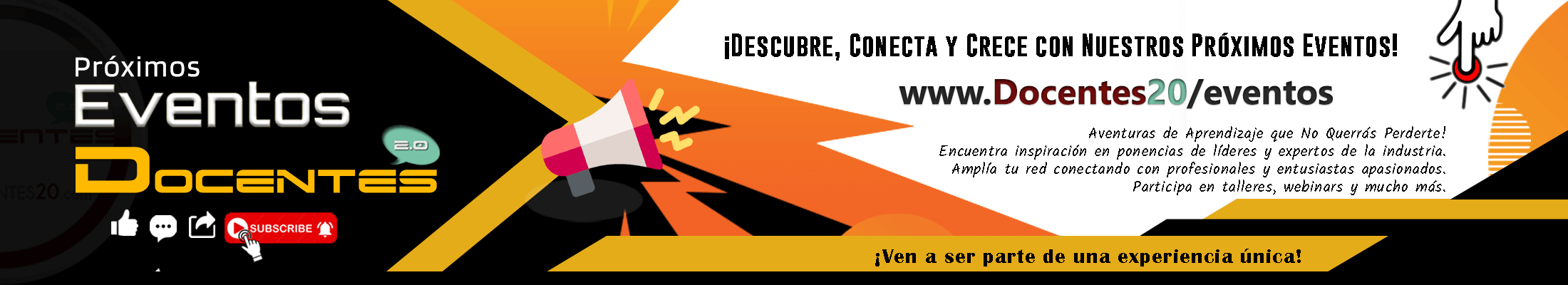La distinción entre investigación básica y aplicada ha sido un tema central en la filosofía y metodología de la ciencia, ya que ambas representan diferentes finalidades del quehacer científico. La investigación básica, también conocida como fundamental o pura, se orienta a la generación de conocimiento sin una aplicación inmediata, mientras que la aplicada busca resolver problemas concretos del entorno social, industrial o tecnológico. Como plantea Stokes (2011), ambas no son dicotómicas, sino parte de un continuo epistemológico donde se entrelazan la curiosidad científica y la utilidad práctica.
Además, la investigación básica es el motor del avance conceptual y teórico de las disciplinas. Sus contribuciones permiten comprender fenómenos desde una mirada holística, sin presiones pragmáticas. Por ejemplo, los estudios de Watson y Crick sobre el ADN fueron inicialmente teóricos, pero sentaron las bases para innumerables aplicaciones en biotecnología y medicina. De acuerdo con Ziman (2020), “el conocimiento sin aplicación inmediata también es una forma de capital intelectual que sostiene el progreso social a largo plazo” (p. 103).
Por su parte, la investigación aplicada transforma los descubrimientos de la básica en soluciones tangibles. En contextos educativos, por ejemplo, permite desarrollar intervenciones pedagógicas basadas en hallazgos sobre cognición, motivación o neuroeducación. Según Creswell (2023), “la investigación aplicada actúa como un puente entre la teoría y la acción, mostrando la relevancia social del saber científico” (p. 28). Esta modalidad es especialmente valorada por organismos de financiamiento, gobiernos y empresas por su impacto directo en la innovación.
No obstante, en la práctica investigativa actual, estas categorías tienden a entrelazarse más que a dividirse. El modelo de Stokes (2011), conocido como el «cuadro de Pasteur», propone un enfoque dual donde coexisten el interés por el conocimiento y la solución de problemas. Este enfoque ha inspirado líneas de investigación híbrida, como las ciencias computacionales aplicadas a la lingüística, o los estudios de cambio climático que articulan predicciones teóricas con políticas públicas ambientales.
Igualmente se observa que la inteligencia artificial (IA) ha amplificado esta convergencia. Por un lado, algoritmos como AlphaFold de DeepMind resuelven problemas biológicos fundamentales (básica), mientras que modelos predictivos en salud pública permiten anticipar epidemias (aplicada). Como argumentan Jordan & Mitchell (2015), la frontera entre lo básico y lo aplicado se ha difuminado gracias al poder analítico de las tecnologías emergentes, que requieren tanto profundidad conceptual como aplicabilidad contextual.
Asimismo, el debate sobre la valoración académica de ambos tipos de investigación sigue vigente. En ocasiones, la básica es percibida como más prestigiosa en contextos universitarios, mientras que la aplicada es preferida por agencias de desarrollo e innovación. No obstante, autores como González Casanova (2022) advierten que esta jerarquización es artificial y perjudicial, ya que ambos enfoques cumplen funciones complementarias dentro del sistema de ciencia, tecnología e innovación.
En consecuencia, es necesario fomentar programas académicos y fondos de investigación que incentiven el diálogo entre ambas perspectivas. Iniciativas como la «investigación traslacional» en salud o la «investigación acción participativa» en ciencias sociales demuestran que es posible generar conocimiento útil sin sacrificar profundidad teórica. De esta manera, la formación doctoral y posdoctoral debe incorporar modelos de pensamiento integradores, más allá de las tradicionales clasificaciones metodológicas.
En síntesis, la oposición entre investigación básica y aplicada resulta cada vez más obsoleta ante los desafíos contemporáneos que exigen enfoques complejos, colaborativos y transdisciplinarios. Reconocer el valor de ambas modalidades no solo enriquece el ecosistema científico, sino que permite generar soluciones sostenibles basadas en saberes sólidos. Así, el equilibrio entre comprender y transformar el mundo se consolida como horizonte ético de toda investigación responsable.
Referencias
Creswell, J. W. (2023). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. SAGE Publications.
González Casanova, P. (2022). La universidad necesaria en el siglo XXI: saberes, ética y sociedad. Siglo XXI Editores.
Jordan, M. I., & Mitchell, T. M. (2015). “Machine learning: Trends, perspectives, and prospects”. Science, 349(6245), 255–260.
Stokes, D. E. (2011). Pasteur’s Quadrant: Basic Science and Technological Innovation. Brookings Institution Press.
Watson, J. D., & Crick, F. H. C. (1953). “Molecular structure of nucleic acids: A structure for deoxyribose nucleic acid”. Nature, 171(4356), 737–738.
Ziman, J. (2020). Real Science: What It Is, and What It Means. Cambridge University Press