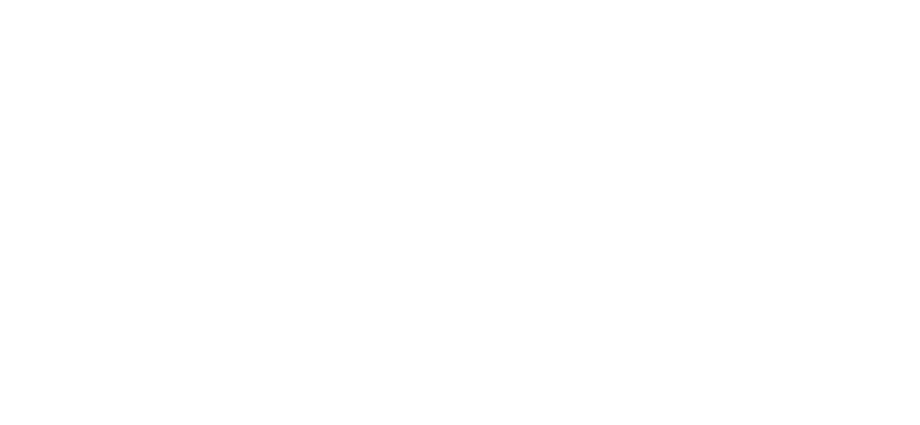La importancia determinante de lo que sucede en el aula, y de lo que hacen docentes y estudiantes en el aula, mientras trabajan sobre unos contenidos determinados o llevan a cabo unas explícitas asignaciones, para la atribución del sentido. Evidentemente, el hecho de que los estudiantes puedan o no atribuir un sentido a los aprendizajes escolares y que el sentido que finalmente les atribuyen sea uno u otro depende de muchos factores, algunos de ellos, como acabamos de ver, alejados del aula.
La importancia determinante de lo que sucede en el aula, y de lo que hacen docentes y estudiantes en el aula, mientras trabajan sobre unos contenidos determinados o llevan a cabo unas explícitas asignaciones, para la atribución del sentido. Evidentemente, el hecho de que los estudiantes puedan o no atribuir un sentido a los aprendizajes escolares y que el sentido que finalmente les atribuyen sea uno u otro depende de muchos factores, algunos de ellos, como acabamos de ver, alejados del aula.
Ahora bien, hace falta tener presente que en último término todos estos factores facilitadores u obstaculizadores del sentido que los estudiantes pueden atribuir a los aprendizajes escolares acaban tomando cuerpo en el aula. Desde la perspectiva sistémica en la que nos situamos, no podemos considerar el aula y lo que en ella sucede como el único elemento determinante del sentido que los estudiantes atribuyen finalmente a los aprendizajes escolares; pero tampoco podemos dejar de considerarla como el último y definitivo peldaño del proceso de atribución de sentido a los aprendizajes escolares por parte de los estudiantes.
No obstante, la primera y más importante consecuencia de la toma en consideración del fenómeno del desvanecimiento progresivo del sentido de los aprendizajes escolares es la identificación del espacio físico, simbólico e interactivo del aula como el lugar dónde se manifiestan con más intensidad sus efectos negativos; y también, al mismo tiempo, como el lugar dónde más directamente se puede actuar para neutralizar o minimizar estos efectos.
Esta evidencia implica, por un lado, una valoración más bien crítica de la capacidad de las reformas que proponen cambios puramente gerenciales, estructurales, de organización y de funcionamiento para afrontar los retos derivados de la pérdida relativa del sentido de la educación escolar; y por otro, una revalorización del conocimiento pedagógico, psicopedagógico y didáctico centrados en la planificación, despliegue y evaluación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que llevan a cabo docentes y estudiantes en los centros y a las aulas.
Tal vez quedaría recordar en este punto los procesos de reforma educativa desarrollados durante las dos o tres últimas décadas en diferentes países de la región: su limitada capacidad para transformar la realidad de las aulas. Estas reformas han estado centradas en su inmensa mayoría en cambios estructurales y de ordenación; y en no pocos casos han supuesto avances importantes y significativos en algunos o muchos de estos aspectos, sin duda cruciales para un funcionamiento más eficaz de los sistemas educativos y para una mejora de la calidad de la educación. Todos los análisis, sin embargo, coinciden en señalar que su incidencia sobre las prácticas docentes ha sido más bien pequeña.
No es del todo infundado, en mi opinión, relacionar el impacto limitado de estas reformas sobre el trabajo al aula con el papel más bien secundario que han acabado teniendo en la mayoría de ellas los planteamientos pedagógicos, psicopedagógicos y didácticos. En la mayoría de los casos estas reformas, cuando han incorporado elementos pedagógicos, lo han hecho fundamentalmente al nivel del discurso, pero no de utilización de los recursos disponibles, que se han dedicado en porcentajes muy elevados a la realización de los cambios estructurales y, si se me permito la expresión, relativamente periféricos con relación a las aulas y los procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar en las aulas.
En la mayoría de estas reformas, los conocimientos pedagógicos, psicopedagógicos y didácticos han funcionado de hecho, sobre todo en un primer momento, como legitimadores de los cambios, y las dificultades y problemas aparecidos en el proceso de implementación.
Es necesario acabar con la paradoja que supone el hecho de que reformas y propuestas educativas que se llaman orientadas a la mejora de la calidad de la educación no contemplen como uno de los ámbitos prioritarios de cambio y transformación las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación en las que se implican conjuntamente docentes y estudiantes.
En este caso, las acciones dirigidas a revisar la manera de trabajar en el aula devienen claramente prioritarias. Pero otorgar prioridad a este ámbito comporta, como decía antes, una revalorización del conocimiento pedagógico, psicopedagógico y didáctico.
Y en este punto hace falta subrayar la necesidad apremiante que tenemos en este momento, de reivindicar con firmeza y convicción la especificidad y la validez del conocimiento de los profesionales de la educación. Hace falta dejar de ver este conocimiento como un saber basado fundamentalmente el «sentido común».
El saber específico de los profesionales de la educación, su conocimiento sobre cómo ayudar otras personas a aprender, su conocimiento pedagógico, psicopedagógico y didáctico, es un saber experto, especializado, basado en la investigación, la experiencia y la reflexión crítica, y por lo tanto totalmente comparable a otros conocimientos profesionales en lo que concierne a la solidez de sus fundamentos y a la validez de sus planteamientos. Todos los ciudadanos pueden y deben opinar y discutir de temas educativos, igual que pueden y deben discutir de temas económicos, sanitarios, tecnológicos, urbanísticos, etc. En el marco de unas sociedades democráticas estas opiniones y discusiones son esenciales para establecer objetivos, marcar orientaciones y definir políticas en los diferentes ámbitos. Sin embargo, no deberían a mi juicio sustituir al conocimiento experto en la concreción e implementación de objetivos, orientaciones.
Ayudar a los estudiantes a construir tramas de significados interconectados y funcionales sobre los contenidos escolares y a atribuir sentido al aprendizaje de estos contenidos es una tarea experta, propia de los profesionales de la educación, que no puede abordarse simplemente desde el sentido común, sino que requiere la adquisición de un conocimiento especializado.