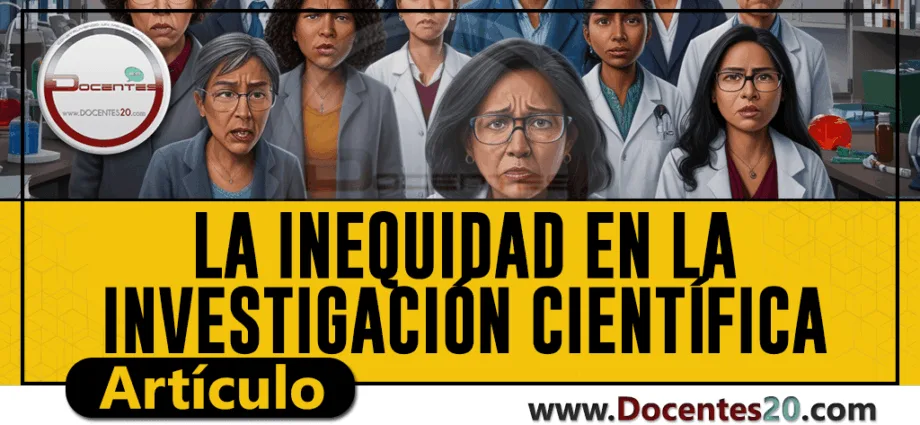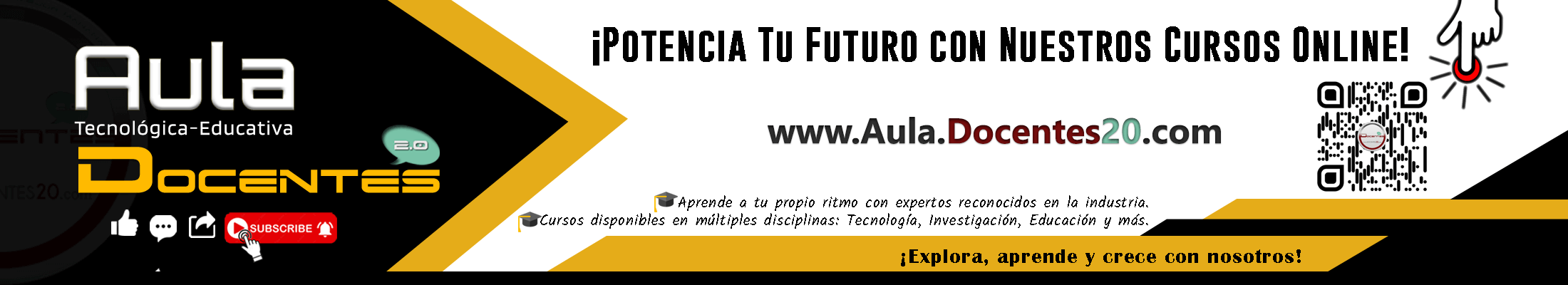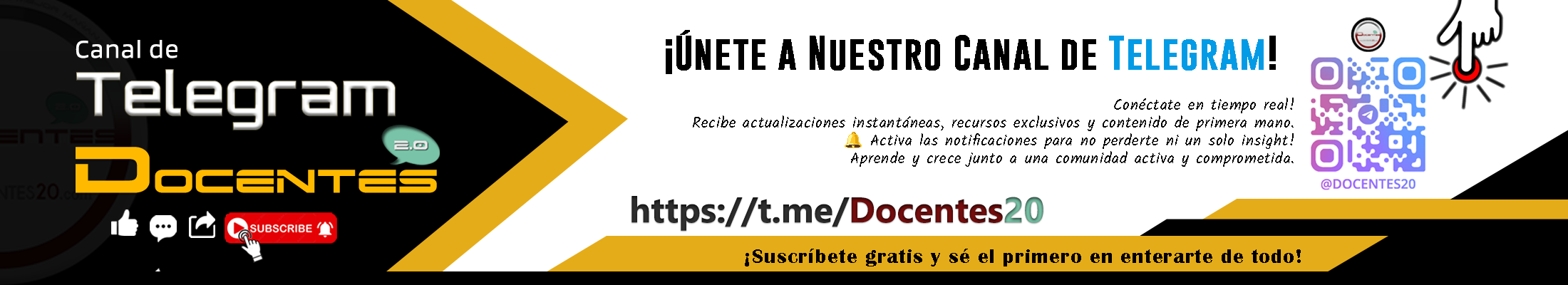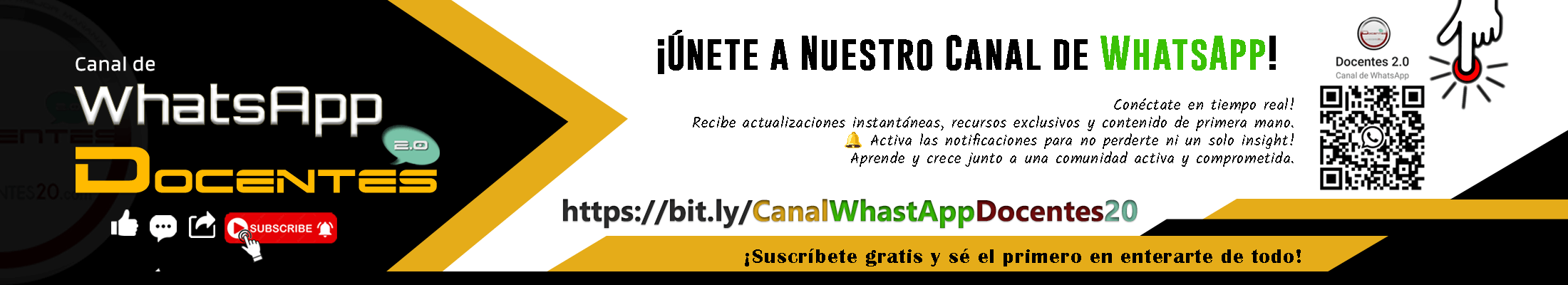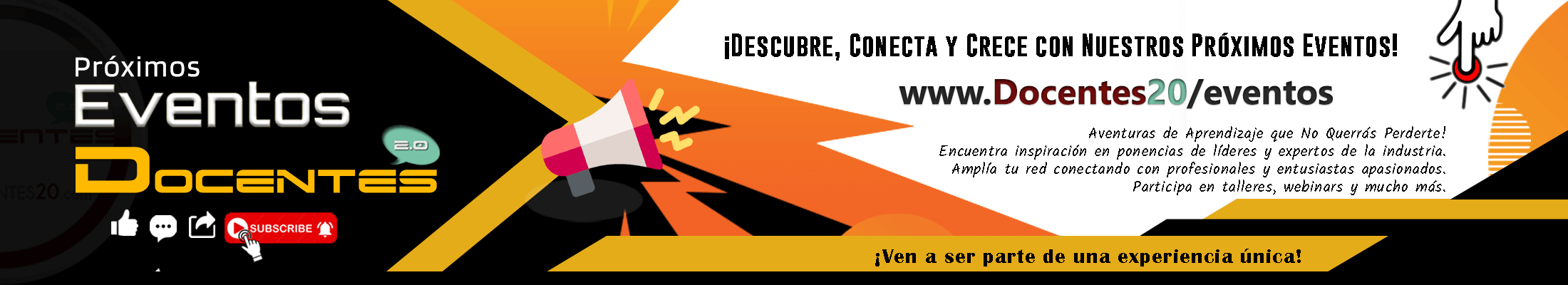La producción de conocimiento científico, lejos de ser un proceso neutral y universal, está atravesada por relaciones de poder que definen quién puede investigar, qué temas se consideran legítimos y qué metodologías se validan. Esta desigual distribución del poder epistémico genera lo que diversos autores denominan una brecha epistémica: una forma de inequidad cognitiva que excluye voces, saberes y contextos del mapa de la ciencia global. Como advierte de Sousa Santos (2018), “no hay ignorancia absoluta, solo conocimientos deslegitimados”. Abordar esta brecha es una tarea urgente para toda comunidad académica comprometida con la justicia social.
Una de las manifestaciones más visibles de esta brecha es la asimetría geopolítica en la producción científica, donde los países del norte global concentran la mayoría de las publicaciones, los financiamientos y las revistas indexadas. De acuerdo con Patel (2020), este dominio se perpetúa mediante criterios editoriales, lenguas dominantes (principalmente el inglés) y métricas de impacto que marginan los aportes del sur global. Esta desigualdad epistemológica no solo reproduce jerarquías coloniales, sino que también empobrece la diversidad del conocimiento científico disponible.
Otra dimensión crítica de la brecha epistémica es la exclusión de saberes ancestrales, comunitarios o no académicos, que son sistemáticamente descartados por no ajustarse a los formatos científicos tradicionales. La epistemología hegemónica privilegia lo cuantificable, lo verificable y lo generalizable, ignorando otras formas de conocimiento igualmente válidas. Como señala Mignolo (2021), la descolonización del saber implica reconocer que existen múltiples maneras de comprender el mundo y que la ciencia no debe ser un monólogo eurocentrado, sino un diálogo pluriepistémico.
En el ámbito institucional, la inequidad se manifiesta también en los sistemas de evaluación científica, que muchas veces penalizan la investigación contextual, comunitaria o crítica. Las políticas de “publish or perish” fomentan una productividad académica orientada al rendimiento cuantitativo, invisibilizando estudios con impacto social pero escaso en revistas indexadas. Según DORA (2022), es fundamental transformar los criterios de evaluación para valorar la diversidad de aportes y contextos, promoviendo una ciencia más justa y representativa.
Abordar la brecha epistémica requiere políticas activas que fomenten la inclusión epistemológica y lingüística. Esto incluye la promoción de revistas multilingües, fondos para la investigación local, plataformas de acceso abierto y estrategias de formación crítica en metodologías inclusivas. Tal como propone la Unesco (2021) en su Recomendación sobre Ciencia Abierta, democratizar el conocimiento implica derribar barreras económicas, culturales y tecnológicas que obstaculizan el acceso equitativo a la producción y circulación científicas.
El rol de las universidades y los centros de investigación es clave en este proceso. Estas instituciones deben repensar sus currículos, marcos metodológicos y alianzas estratégicas para integrar saberes diversos, promover la coautoría intercultural y validar nuevas formas de evidencia. Autores como Harding (2015) proponen una ciencia fuerte basada en el principio de localización del conocimiento, en la que la objetividad no implica neutralidad, sino conciencia crítica del lugar desde el cual se investiga. De esta forma, se promueve una ciencia más honesta, situada y ética.
Además, la brecha epistémica puede reducirse mediante el fomento de la ciencia ciudadana, que reconoce a las comunidades no académicas como productoras legítimas de conocimiento. Iniciativas que articulan saberes académicos y populares permiten democratizar no solo los resultados, sino los procesos mismos de investigación. Según Eitzel et al. (2017), la participación activa de ciudadanos en proyectos científicos no solo mejora la calidad de los datos, sino que también fortalece el vínculo entre ciencia y sociedad, recuperando su sentido público.
En síntesis, combatir la brecha epistémica no es un acto de benevolencia académica, sino un compromiso ético con la pluralidad de voces, territorios y saberes. La equidad en la investigación científica no se logra solo abriendo el acceso, sino también abriendo el canon epistémico a otras formas de pensar, preguntar y conocer. Una ciencia verdaderamente global y transformadora será aquella que escuche con respeto, valore con justicia y dialogue con humildad. Porque sin justicia cognitiva, no hay justicia social posible.
Referencias
DORA (San Francisco Declaration on Research Assessment). (2022). Reforming research assessment in the context of open science. https://sfdora.org
Eitzel, M. V., et al. (2017). Citizen science terminology matters: Exploring key terms. Citizen Science: Theory and Practice, 2(1), 1.
Harding, S. (2015). Objectivity and Diversity: Another Logic of Scientific Research. University of Chicago Press.
Mignolo, W. (2021). The Politics of Decolonial Investigations. Duke University Press.
Patel, R. (2020). How the Global North Weaponizes Scientific Knowledge. Global Policy Journal.
Sousa Santos, B. de (2018). El fin del imperio cognitivo: La afirmación de las epistemologías del Sur. CLACSO.
UNESCO. (2021). Recomendación sobre la Ciencia Abierta. UNESCO Publishing. https://unesdoc.Unesco.org/ark:/48223/pf0000379949