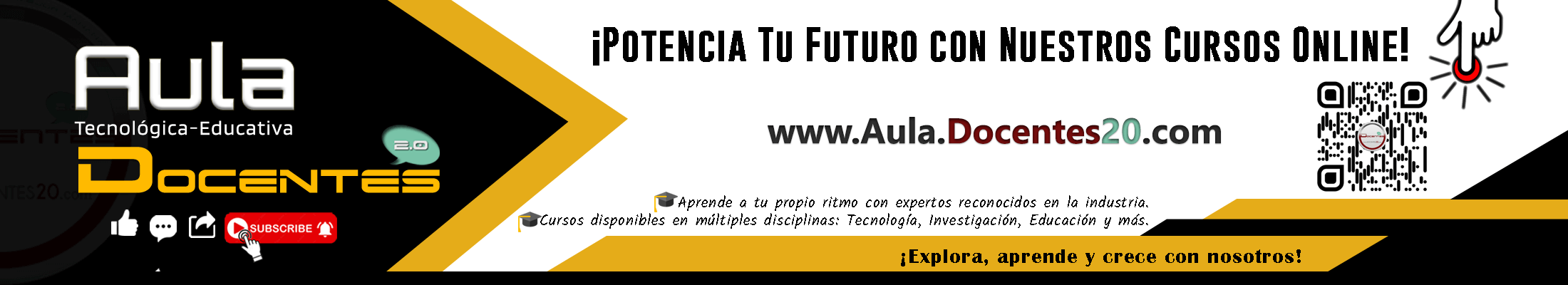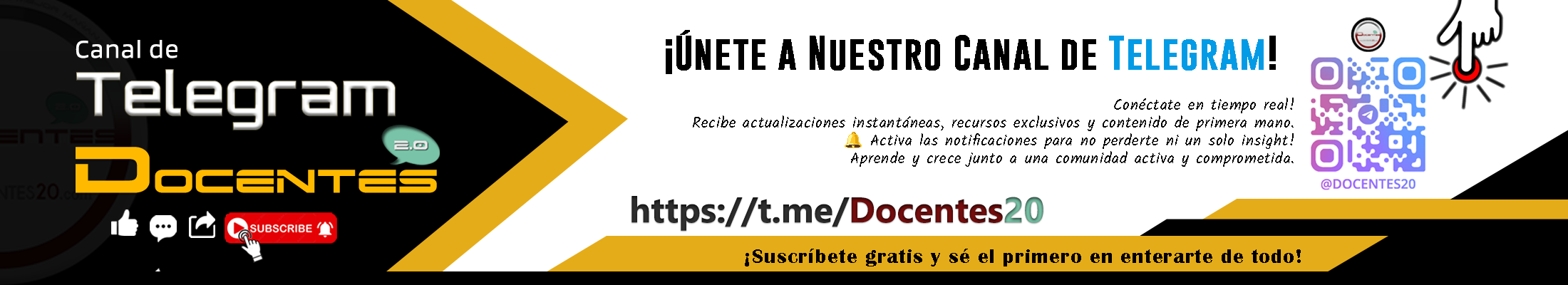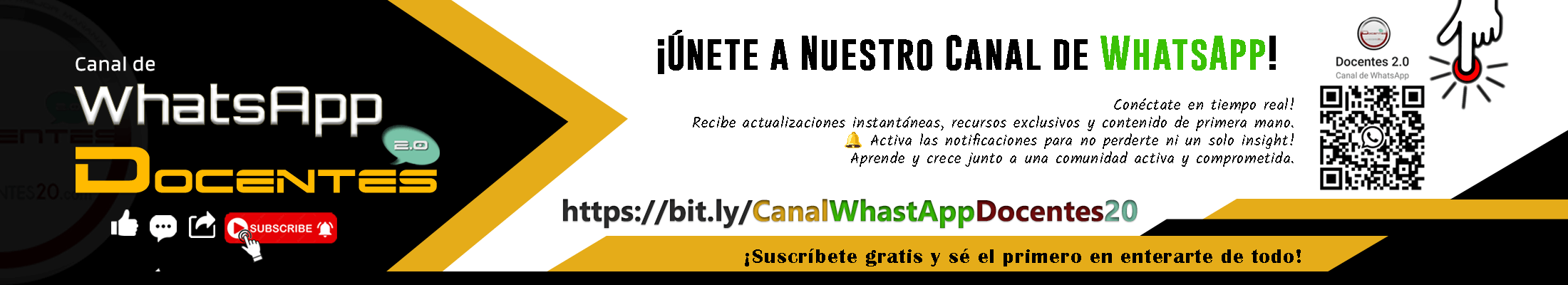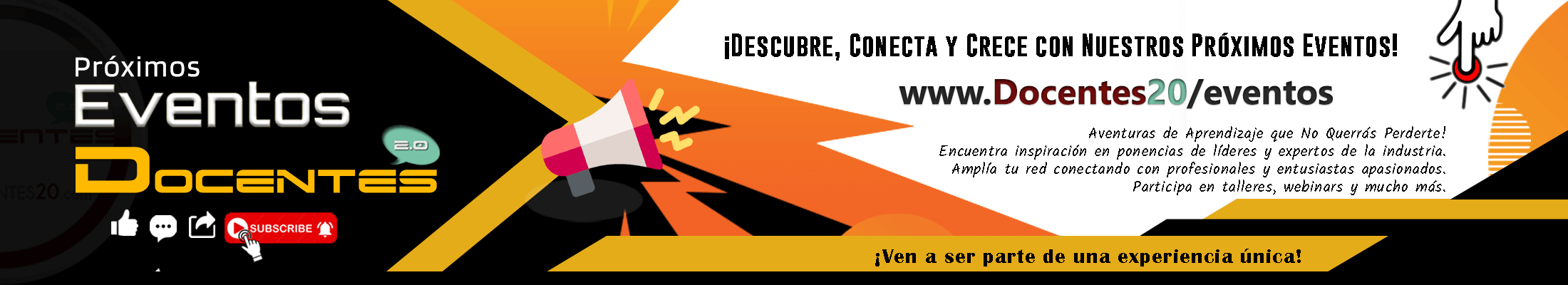La Investigación Acción Participativa (IAP) se erige como una metodología de enfoque cualitativo que busca la transformación social a través del conocimiento colaborativo entre investigadores y comunidades. No se trata únicamente de investigar «sobre» las personas, sino con ellas, en un proceso de co-construcción del saber. Según Kemmis & McTaggart (2021), la IAP “es una forma de indagación crítica colaborativa orientada al cambio, que articula reflexión y acción para resolver problemáticas reales” (p. 15). Esta modalidad rompe con la lógica tradicional del investigador externo y neutral, proponiendo en cambio una praxis comprometida. En este sentido, la IAP se presenta como una herramienta epistémica y ética fundamental en contextos de vulnerabilidad social, educativa y política.
Asimismo, uno de los principios fundamentales de la IAP es la horizontalidad en la relación entre sujetos participantes. Según Fals Borda (2020), precursor de esta metodología en América Latina, la producción de conocimiento no debe estar monopolizada por la academia, sino democratizarse en función de los saberes populares. Esta afirmación cuestiona el carácter hegemónico del conocimiento científico convencional y propone una ciencia situada, contextualizada y comprometida. Al fomentar el diálogo de saberes, la IAP contribuye a la resignificación de los roles sociales y a la autonomía de las comunidades, integrando sus voces en los procesos decisionales y en las soluciones a sus propios problemas.
De esta manera, la IAP implica un proceso cíclico y reflexivo compuesto por fases de diagnóstico, planificación, acción, observación y reflexión, que se retroalimentan continuamente. Esta lógica espiral fue teorizada por Lewin (2021), quien argumenta que “la acción y la reflexión forman una unidad dialéctica inseparable que permite aprender mientras se actúa” (p. 103). Así, el conocimiento no se presenta como un producto acabado, sino como una práctica viva, situada y en constante evolución. Este carácter dinámico permite adaptar la investigación a las condiciones reales del contexto y a las transformaciones que emergen durante el proceso participativo.
En relación con lo anterior, la IAP ha sido ampliamente utilizada en contextos educativos, como estrategia para empoderar tanto a docentes como a estudiantes. Carr & Kemmis (2020) sostienen que la escuela no solo debe ser objeto de estudio, sino también un agente activo en su propia transformación. En este sentido, los proyectos de investigación acción permiten desarrollar prácticas pedagógicas más críticas, inclusivas y contextualizadas, vinculando el saber académico con los problemas cotidianos del aula. De este modo, se generan comunidades de aprendizaje comprometidas con la equidad, la justicia social y la mejora continua de la praxis docente.
Por otro lado, la IAP también tiene un fuerte componente ético y político, al situarse explícitamente del lado de los oprimidos y marginados. Según Hall (2022), “la IAP busca restituir la agencia a los sujetos históricamente silenciados, permitiéndoles narrar sus propias experiencias desde sus códigos culturales” (p. 212). Esta dimensión implica un compromiso con la transformación de las estructuras de poder que reproducen desigualdades, reconociendo que toda investigación es, en última instancia, un acto político. Así, el investigador se convierte en un facilitador de procesos emancipatorios, más que en un observador externo que describe realidades sin transformarlas.
La IAP promueve una visión transdisciplinaria e intercultural del conocimiento. Al integrar perspectivas diversas y saberes heterogéneos, esta metodología contribuye a superar las divisiones entre disciplinas, favoreciendo una comprensión más holística de los fenómenos sociales. Como afirman Torres Carrillo & Rappaport (2021), “la IAP es un campo fértil para la convergencia entre la ciencia, la ética y la acción transformadora” (p. 89). Esta apertura epistémica permite abordar problemáticas complejas de forma más integral, al tiempo que fortalece la capacidad de las comunidades para diagnosticar, analizar y resolver sus propios desafíos.
En consecuencia, la IAP representa una apuesta radical por una ciencia comprometida con el cambio social. Frente a la neutralidad y la distancia propias de los paradigmas positivistas, esta metodología se enraíza en la praxis, en la vivencia y en la transformación situada. Su principal virtud radica en su capacidad de devolver la palabra y el poder a los sujetos históricamente desprovistos de ellos, reivindicando una ciencia para la vida. Al promover procesos horizontales, reflexivos y colaborativos, la IAP se convierte en una herramienta privilegiada para avanzar hacia una sociedad más justa, participativa y equitativa.
En síntesis, conviene subrayar que implementar la IAP exige una formación rigurosa tanto teórica como ética por parte del investigador. Se requiere desarrollar competencias para el diálogo intercultural, la facilitación de grupos, el análisis crítico y la sistematización de procesos sociales. Asimismo, es fundamental sostener una actitud de humildad epistémica, apertura al conflicto y sensibilidad frente a las dinámicas del poder. Solo así, la IAP podrá cumplir su promesa de contribuir al desarrollo de un conocimiento verdaderamente liberador, construido desde abajo y al servicio de la transformación de la realidad.
Referencias
Carr, W., & Kemmis, S. (2020). Teoría crítica de la enseñanza: La investigación-acción en la formación del profesorado. Editorial Morata.
Fals Borda, O. (2020). La ciencia comprometida. Siglo del Hombre Editores.
Hall, B. L. (2022). Participatory research: Where we’ve been and where we’re going. Canadian Journal of Action Research, 22(1), 208–219. https://doi.org/10.33524/cjar.v22i1.131
Kemmis, S., & McTaggart, R. (2021). Participatory Action Research: Communicative Action and the Public Sphere (2nd ed.). Springer.
Lewin, K. (2021). Resolving social conflicts and field theory in social science. American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/14732-000
Torres Carrillo, A., & Rappaport, J. (2021). Investigación participativa y transformación social en América Latina. CLACSO.