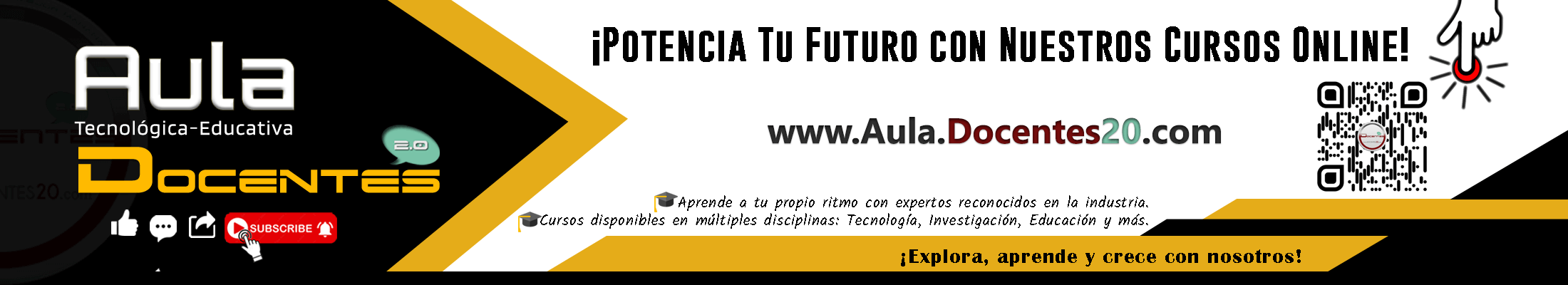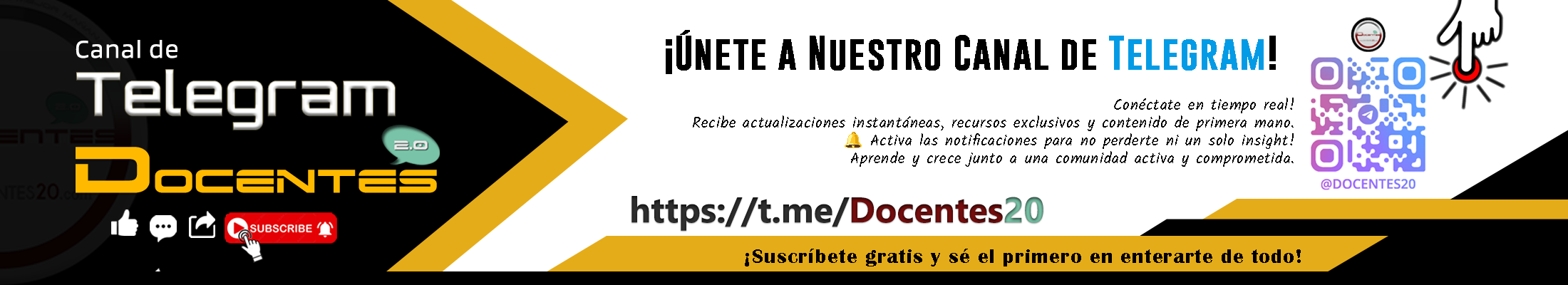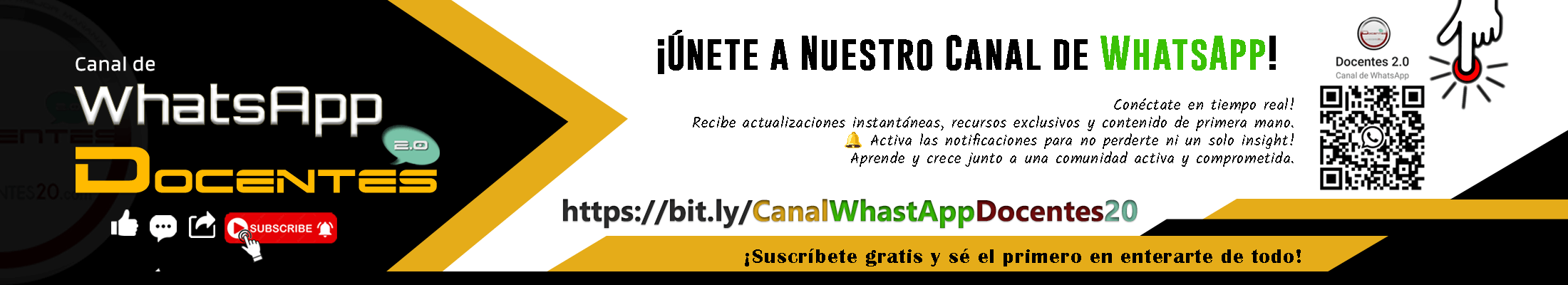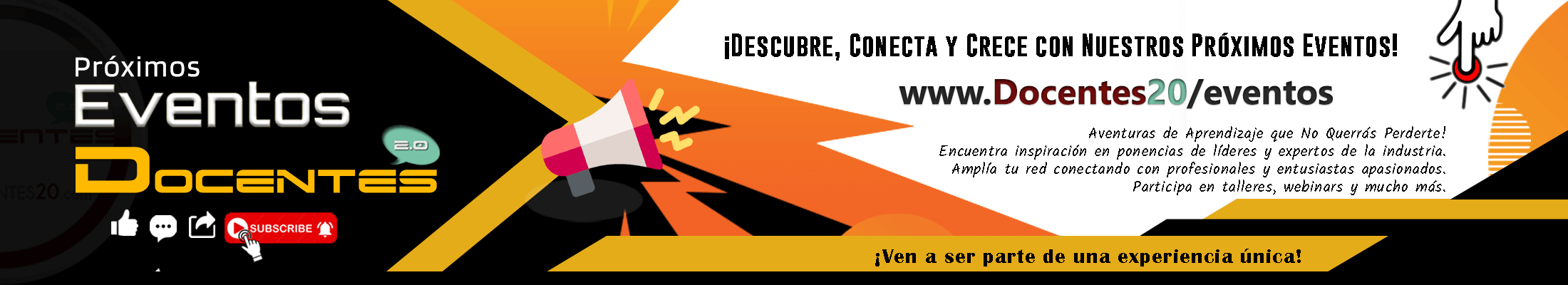La transformación del conocimiento científico en un bien común constituye uno de los desafíos más urgentes del siglo XXI. En respuesta a este imperativo, la UNESCO adoptó en 2021 la Recomendación sobre la Ciencia Abierta, estableciendo un marco normativo global sin precedentes para guiar a los Estados miembros hacia un modelo de investigación más accesible, colaborativo y ético (Unesco, 2021). Esta iniciativa se enmarca en una visión de la ciencia orientada al bien público, donde los datos, métodos, publicaciones y resultados se compartan de forma libre, equitativa y responsable. Abrir la ciencia no es una opción ideológica: es una necesidad epistémica y social.
El documento propone una definición integral de Ciencia Abierta como «un movimiento inclusivo y transformador que hace que el conocimiento científico esté disponible, accesible y reutilizable para todos» (Unesco, 2021, p. 7). Este enfoque implica no solo el acceso abierto a publicaciones, sino también el uso de software libre, la apertura de datos, la ciencia ciudadana y la transparencia en los procesos de revisión por pares. Tal como afirman DORA (2022) y Tennant et al. (2020), estos principios buscan contrarrestar las dinámicas de exclusión, privatización y concentración del saber que caracterizan a ciertos modelos editoriales tradicionales.
Uno de los pilares centrales de la recomendación es la inclusión epistémica, entendida como la necesidad de reconocer saberes diversos, provenientes de distintas culturas, regiones y tradiciones intelectuales. La Unesco señala que abrir la ciencia también implica descolonizar el conocimiento, ampliar las voces que participan en su producción y democratizar los mecanismos de validación científica. En este sentido, autores como de Sousa Santos (2020) y Mignolo (2021) han planteado que la ciencia abierta debe ser también una ciencia plural, no subordinada únicamente a los criterios de las grandes editoriales ni a los modelos epistémicos eurocentrados.
Asimismo, la Recomendación pone énfasis en la infraestructura digital abierta, promoviendo el desarrollo de repositorios institucionales, herramientas interoperables y plataformas colaborativas que permitan el intercambio fluido y seguro de información científica. Según Fecher & Friesike (2014), este tipo de infraestructura no solo favorece la reutilización de datos y la replicabilidad de los estudios, sino que también impulsa nuevas formas de colaboración interdisciplinaria y transnacional. La conectividad global, potenciada por la tecnología, es clave para consolidar comunidades científicas más inclusivas y resilientes.
En términos de políticas públicas, la UNESCO insta a los gobiernos a adoptar marcos normativos que reconozcan el valor de la ciencia abierta, financien su implementación y protejan los derechos de autor mediante licencias abiertas. También aboga por la inclusión de la ciencia abierta en los sistemas de evaluación de la investigación y en la formación de investigadores. Como destacan Bezuidenhout et al. (2021), sin una voluntad política clara, la ciencia abierta corre el riesgo de convertirse en un discurso vacío, limitado a iniciativas aisladas o dependientes de la buena voluntad de instituciones particulares.
Otro aspecto relevante es el rol de la educación superior y de la formación académica en la consolidación de una cultura de ciencia abierta. Universidades y centros de investigación deben capacitar a sus estudiantes y docentes en competencias digitales, gestión de datos, licenciamiento abierto y ética del conocimiento. Según Chan et al. (2021), la transición hacia una ciencia abierta requiere una transformación pedagógica profunda, en la que la colaboración, la transparencia y la responsabilidad social se integren como valores formativos centrales.
La Recomendación también reconoce la importancia de la ciencia ciudadana, en otras palabras, la participación activa de personas no expertas en procesos de investigación científica. Esta dimensión refuerza la legitimidad democrática del conocimiento y promueve una relación más horizontal entre la ciencia y la sociedad. Como lo plantean Eitzel et al. (2017), la ciencia ciudadana no solo aporta datos, sino que redefine quién puede investigar, con qué objetivos y desde qué contextos. Abrir la ciencia, en este sentido, también implica abrir sus fronteras institucionales y disciplinarias.
En síntesis, la Recomendación de la UNESCO sobre Ciencia Abierta representa un hito político, ético y epistémico que redefine las reglas del juego en la investigación científica global. Apostar por una ciencia abierta es defender el conocimiento como un bien común, como un derecho humano y como una herramienta para la transformación social. Pero esta apertura no debe ser ingenua ni despolitizada: requiere políticas concretas, infraestructuras accesibles, formación crítica y una convicción colectiva de que más ciencia abierta implica más justicia cognitiva y más humanidad compartida.
Referencias
Bezuidenhout, L., Kelly, A. H., Leonelli, S., & Rappert, B. (2021). Situating openness: Lessons from open science practices in Africa. PLOS Biology, 19(10), e3001360.
Chan, L., Okune, A., & Albornoz, D. (2021). Knowledge justice: Disrupting library and information studies through critical race theory. MIT Press.
DORA (San Francisco Declaration on Research Assessment). (2022). Reforming research assessment in the context of open science. https://sfdora.org
Eitzel, M. V., et al. (2017). Citizen science terminology matters: Exploring key terms. Citizen Science: Theory and Practice, 2(1), 1.
Fecher, B., & Friesike, S. (2014). Open Science: One Term, Five Schools of Thought. In S. Bartling & S. Friesike (Eds.), Opening Science (pp. 17–47). Springer.
Mignolo, W. (2021). The Politics of Decolonial Investigations. Duke University Press.
Sousa Santos, B. de (2020). La cruel pedagogía del virus. CLACSO.
Tennant, J. P., et al. (2020). The state of open access: Principles and policies. F1000Research, 9, 694.
UNESCO. (2021). Recomendación sobre la Ciencia Abierta. UNESCO Publishing. https://unesdoc.Unesco.org/ark:/48223/pf0000379949